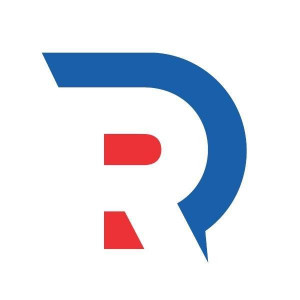¿Por qué reímos? El sorprendente origen evolutivo y terapéutico de la risa

¿Alguna vez se ha puesto a reír con alguien que apenas conoce? Tal vez fue por una broma tonta o, incluso, por el simple hecho de oír el sonido de esa persona riendo.
No importa si es la primera vez que la vemos o si no compartimos intereses con ella, porque en ese momento estamos conectados por una simple y poderosa reacción: la risa.
La risa como reflejo biológico se confirma en diversos estudios que muestran que los bebés ya sonríen hacia el primer mes de vida y empiezan a reír alrededor de los tres meses, incluso antes de comprender las dinámicas sociales que los rodean.
De forma similar, las personas sordociegas, que nunca han visto ni oído una risa, también ríen de manera espontánea, lo que subraya el carácter innato de este comportamiento.
Sorprendentemente, la risa no es exclusiva de los humanos. Investigaciones recientes han descubierto que al menos 65 especies animales —como vacas, loros, perros, delfines y urracas— emiten sonidos similares al reír, sobre todo durante el juego o las cosquillas, como ocurre en simios y ratas.
Esto sugiere que la risa tiene raíces evolutivas profundas, compartidas con otras especies. Las carcajadas de los simios al jugar podrían ser el origen evolutivo de la risa humana.
A diferencia del habla, la risa es instintiva y contagiosa, lo que refuerza el sentimiento de pertenencia al grupo. Se cree que surgió con el Homo ergaster hace unos dos millones de años, generando cohesión grupal sin necesidad del lenguaje.
¿Por qué ciertos estímulos nos provocan risa? La gelotología, ciencia que estudia la risa, ha identificado tres factores clave en la mayoría de modelos actuales:
Esto significa que nos reímos cuando algo nos sorprende sin representar una amenaza, y lo procesamos de inmediato. Un clásico ejemplo: alguien que tropieza con una cáscara de plátano y se levanta riendo.
Este mecanismo explica por qué un chiste puede fallar (si no hay sorpresa) o por qué un accidente real no causa risa (si no es inofensivo).
Sin embargo, el humor no es universal. Las diferencias culturales, personales y contextuales influyen enormemente en lo que cada persona considera gracioso.
Diversos estudios muestran que el humor activa múltiples regiones cerebrales. La incongruencia se detecta en la corteza prefrontal dorsolateral, mientras que la unión temporo-occipital evalúa si es inofensiva.
Si se confirma la falta de amenaza, se activa la sustancia gris periacueductal y el circuito de recompensa, liberando dopamina, lo que finalmente desencadena la risa.
No todas las risas son iguales.
Estas diferencias activan zonas cerebrales distintas: estructuras emocionales como el núcleo accumbens y la amígdala para la risa auténtica, y áreas motoras para la risa consciente.
También hay diferencias generacionales.
Más allá del entretenimiento, la risa tiene efectos terapéuticos comprobados.
Activa el sistema opioide endógeno, que libera dopamina y serotonina, neurotransmisores que mejoran el bienestar psicológico y reducen el estrés.
La risoterapia ha demostrado ser eficaz para:
En entornos hospitalarios, la risa mejora la experiencia médica: payasos terapéuticos reducen la ansiedad, el dolor y el estrés en niños y adolescentes.
La risa es mucho más que una reacción pasajera. Es un mecanismo evolutivo, una herramienta social, un proceso neurológico complejo y, sobre todo, una medicina natural.
Reír más, buscar motivos de alegría y compartir el humor puede ser tan importante como alimentarse bien o hacer ejercicio.
“La risa es la distancia más corta entre dos personas”, decía el humorista Victor Borge. Y hoy, la ciencia le da la razón.
BBC NEWS